La Carpia, su burro, María del Villar y yo
Una tarde muy antigua quedamos para ir a recoger moras a la Piedra Blanca. Nuestra cita, a las cuatro de la tarde, se concertó delante de la plaza de la Verdura. Carpia y María del Villar lucían los sombreros de paja que el tío cura, don Tomás, les había traído de su viaje a Panamá. Yo llevaba una visera roja de propaganda de gaseosas y el burro, nada. Bueno sí, Carpia le había colgado un par de alforjas con bocadillos de chorizo a la derecha y una cantimplora a la izquierda. María del Villar, sin que Carpia la viera, metió en una de las alforjas unos melocotones y unas onzas de chocolate. Antes de partir, la Carpia nos hizo prometerle que ninguna de las dos montaríamos sobre su «precioso querubín» pues el probe burro «tenía más años que un loro» y merecía el trato más delicado que imaginar pudiéramos. Carpia nos confesó en voz baja, casi en un susurro, que su marido Donato, en la siesta, ni se había enterado de que ella y el burro salían de casa. «¡Mejor, así no sufrirá por la criatura!», señaló.
Los adoquines de la calle hervían. En aquel verano tan antiguo las temperaturas subieron a cuarenta grados. Los botijos, en la sombra, pasaban de mano en mano como preciados objetos y cuando alguno se hacía añicos, la vecindad corría a la alfarería de Lázaro el Cantarero para adquirir uno nuevo. En la cuadrilla no llevábamos botijo pues nuestra amiga Carpia no permitía que cargáramos peso alguno sobre su querido arcángel de cuatro patas.
Dieron las cuatro en el reloj de la plaza y partimos cada una con su cesta. Cuando atravesamos los jardines, a Carpia le empezó a doler el callo. Le echaba la culpa a los botitos del tío cura, más propios para el invierno que para aquella tarde de calorón sofocante. María del Villar se prestó a volver a casa y traerle unas alpargatas de su madre que llevaban tiempo aparcadas en el fondo del armario del pasillo.
-¡Vale!, dijo la Carpia, nos sentamos un rato en el banco de piedra, debajo de la acacia y esperamos a que vuelvas.
Cuando María del Villar se fue, la Carpia me reveló que tenía que contarme un secreto, que debía saber que nuestra amiga estaba aprendiendo francés a escondidas para poder viajar a Francia y hacerse artista, que mejor no se lo contara a nadie para que ni sus padres ni sus tíos se enterasen.
—¡Calla, eh! –insistió–, que no se entere ni Dios, con perdón.
Al rato llegó María del Villar silbando el villancico Naciónaciópastores, melodía que no concordaba para nada con la bochornera. Las alpargatas azules de la madre le quedaban a Carpia bastante holgadas. Se las probó con los talones doblados a modo de chancletas y tras un suspiro de alivio al comprobar que ya no le incordiaba el callo, ordenó:
—Ale, arreando.
María del Villar y yo al compás del trotecillo del burro comentábamos algunos chismorreos sobre las últimas fiestas de agosto. La Carpia, un poco dura de oído, no se enteraba de nuestros cotilleos. Nos llamó «pareja de chorlitas» y comenzó a desgranar el rosario de insensateces que todo el pueblo ya sabía sobre nosotras. Mientras nos acercábamos al camino de Artajona, Carpia nos recordó lo feas, lo horrorosas que estábamos las dos cuando nos echamos por encima aquellos litros de agua oxigenada y nuestros pelos se quedaron como los de las panochas de maíz. ¡Menudo par de espantajos! ¡Qué vergüenza!
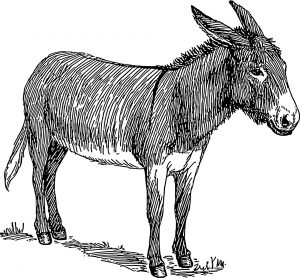
El burro de la Carpia
Yo sabía que no tardaría en mencionar el dichoso viaje a Ujué. Sí, aquel en el que después de que la Villarica tuvo que hacer circo e ingeniárselas para conseguir que Carpia le prestara el burro, quiso Belcebú que a un lado del camino hubiese un campo lleno de jara y hierbajos en el que había un chalán con varias caballerías. Entre ellas, una burra que debía ser buena hembra, pues cuando la vio, la cabalgadura, dando un rebuzno y un salto, se metió por aquellos andurriales y sin importarle un comino los gritos que María del Villar lanzaba, se descargó de sus huesos dando con ellos y con su alma en medio de unos zarzales llenos de espinas. La Carpia y el chalán, sin preocuparse del burro ni de la burra, se lanzaron a socorrerle y le sacaron de aquel zarzal, más muerta que viva, dando unos chillidos que el Padre Santo debió oír desde Roma. No se rompió las costillas la Villarica, no, pero salió de allí con unas manos y una cara que ni la de Jesucristo el día de la Pasión. Mientras María del Villar lloraba a lágrima viva en medio de un charco, toda perdida de barro, el chalán se quitó la zamarra, agarró una tranca y ¡Dios para qué te quiero, la que dio al borrico!
La Carpia, que había dejado en el suelo la cesta de provisiones preparada por doña Carmen, arremangándose más que nunca, corrió a defender a su burro y se desgañitó pidiendo al chalán “¡por su padre, su madre y sus hijas!”, si los tenía, que no lo matara. Invocaba a Dios, a todos los santos y a la familia entera del chalán para que no le pegara más, mientras María del Villar se ponía ronca a fuerza de gritar que le diera duro, duro y duro lo que más pudiera. Eso hizo el chalán, corriendo detrás del burro.
Un viaje desgraciado, sin duda, del que el probe burro nunca llegó a recuperarse.
—¡No quiero acordarme de semejante barrabasada!, comentó la Carpia. No sé ni como te dirijo la palabra, so boba. Y a ti tampoco, más boba todavía, que a la chita callando, eres cómplice de esta granuja. Ale, ale, un poco más aprisa que hay que llenar la cesta de moras para que tu tía Pepa prepare el dulce y pueda sacarme unos realicos.
¡Qué maja la Carpia!
Nosotras adorábamos a Carpia porque era la mujer más buena de Tafalla y le costaba poco complacernos en todas nuestras chifladuras. Que queríamos madrugar para ver lobos, ahí estaba la Carpia, rebozada como una croqueta, dispuesta a acompañarnos hasta la choza El Modesto. Si lo que se nos antojaba era ir a bañarnos a la fuente Rekarte, la Carpia se sumaba y hacía guardia mientras nos metíamos en el agua con camisilla y pololos, para que no nos viese nadie, que era pecado. Si se trataba de montar una fiesta de disfraces entre las amigas o representar una comedia en el corral de casa de los tíos curas, Carpia era la primera. Nos enseñaba canciones, poemas, dichos o refranes; inventaba palabras y pronunciaba las verdaderas a su aire. Nosotras no considerábamos su edad pues la verdad es que tenía nuestro tamaño; era nuestra amiga y punto.
La excursión a la Piedra Blanca fue idea suya. La tía de María del Villar, Pepa, comentó que con gusto pagaría a quien le trajera tres kilos de moras para hacer un dulce como para chuparse los dedos. Carpia, hábil en ganarse unas perras con humildes tareas, no dudó en comentarle que ella se encargaba del asunto. Nos propuso acompañarla y como nosotras nos apuntábamos a un bombardeo, allá íbamos las tres amigas y el burro, a por las más exquisitas moras de los alrededores.
Llevábamos media hora caminando, con varias paradas por el callo de la Carpia y por los muchos años del probe burro, cuando una gran nube de negra humareda nos dejó sin palabras. Parecía fuego. ¡Era fuego y se iba extendiendo por el monte a una velocidad vertiginosa! De repente, el carro de Mediaoreja pasó veloz como un demonio gritando que iba a avisar a la gente del pueblo, aconsejándonos que diéramos media vuelta e hiciéramos lo mismo. El fuego se acercaba más y más. Semejaba una lengua infame que quería devorarnos. ¡Socooorro!
En ese momento desperté de la siesta y entendí que se trataba de un sueño. Lamentablemente, a esa misma hora el fuego real se extendía por más de 2.347 hectáreas de los términos municipales de Pueyo, Garinoain, Barasoain, Añorbe, Artajona y Tafalla: un millar de hectáreas de cultivos herbáceos, 750 de matorral y 600 de forestales. Las mejores moras del mundo desaparecían abrasadas y el paisaje quedaba devastado, como en el peor sueño.
¿Has llegado hasta aquí? Pues te invito a leer La Carpia, su burro y yo, el libro de relatos de María del Villar Berruezo recién editado por la fundación que lleva el nombre de la artista. Lo puedes adquirir a un precio muy asequible en La tienda de la Rosita o pedirlo en www.mariadelvillar.com/la-carpia-su-burro-y-yo.
¡Lo disfrutarás, te lo aseguro!